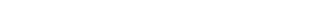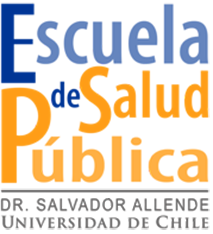La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile fue escenario del seminario que permitió repensar los alcances reales de la ayuda internacional en salud. Titulado “Evaluación de la Asistencia Global en Salud en el siglo XXI: ¿Qué hemos aprendido?”, el encuentro realizado el pasado 24 de junio reunió a investigadores, autoridades y estudiantes de salud pública, en torno a la presentación del mayor estudio independiente realizado sobre cooperación sanitaria internacional.
La jornada fue abierta por la directora de la Escuela de Salud Pública, Dra. Lorena Rodríguez Osiac, quien valoró la oportunidad de analizar en profundidad un tema “sumamente atractivo, bien innovador para nuestra escuela y que nos tiene que mover, preocupar y movilizar”. En su intervención, la directora puso sobre la mesa preguntas clave: “¿Estas ayudas fortalecen realmente los sistemas de salud o promueven modelos de dependencia? ¿Dónde están los desafíos en términos de desigualdades, equidad y respuestas a crisis globales?”.
El expositor principal fue el Dr. Cristian Baeza, médico chileno y máster en salud pública, con una destacada trayectoria en el Banco Mundial, FONASA y organismos multilaterales. Actualmente dirige el Center for Healthy Development (CHD) en Washington DC. En su presentación compartió los hallazgos del estudio “Taking Stock of Development Assistance for Health (DAH) in the 21st Century”, que analizó más de US$ 880 mil millones invertidos por 18 organizaciones en 63 países entre 1990 y 2019.
Baeza explicó que el equipo —compuesto por más de 25 expertos internacionales— se propuso responder a una serie de preguntas esenciales: “¿Cumplieron las organizaciones con lo que prometieron? ¿Sus intervenciones mejoraron los resultados en salud? ¿Tuvo la asistencia impacto en el desarrollo económico y social de los países receptores?”.
El estudio reveló que una proporción significativa del financiamiento internacional se concentró en algunas pocas condiciones sanitarias, como el VIH/SIDA, la malaria y la salud materno-infantil, dejando de lado otras áreas crecientes como las enfermedades no transmisibles (ENT). “En 2019, casi la mitad de la carga de enfermedad prevenible en países de ingresos medios-bajos correspondía a ENT, pero menos del 1% del financiamiento se destinó a ellas”, subrayó el Dr. Baeza.
Además, más del 47% de los fondos no pudieron ser asignados claramente a países específicos o programas, lo que complica la evaluación de su impacto. “Esto nos sorprendió mucho. Hay un porcentaje importante que no se sabe a dónde fue. Conversamos con la OCDE, el Banco Mundial, la OMS, y aún no hay claridad sobre esa parte del gasto. Eso limita la soberanía de los países receptores y la transparencia”, advirtió.
Durante su intervención, también llamó la atención sobre la falta de evaluaciones independientes: de más de 25 mil publicaciones revisadas, sólo 17 intentaron medir el efecto agregado de toda la inversión internacional en salud. “Una pequeña ONG como la nuestra está haciendo el único estudio global de evaluación del impacto de la DAH en 25 años”, señaló.
El comentario posterior estuvo a cargo del Dr. Marco Antonio Núñez, académico del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública y parte del equipo de investigación. Núñez destacó el uso de inteligencia artificial para seleccionar con precisión las publicaciones utilizadas en el análisis bibliográfico y subrayó que el proceso es completamente replicable: “No solo hay que reconocer el uso del mecanismo, sino que cualquiera puede confirmar los datos con la información entregada en el informe final. Eso eleva el estándar de transparencia y calidad”.
El académico también reflexionó sobre las lecciones institucionales que deja este tipo de cooperación: “En los años 90, la asistencia internacional fue clave para impulsar reformas en salud pública en Chile. Muchos de quienes estamos hoy aquí fuimos formados gracias a esa cooperación. Pero también hay experiencias que al mirar en retrospectiva muestran que hay cosas que pudieron haberse hecho mejor. Esa memoria también es necesaria”.
En la parte final del encuentro, la Dra. Rodríguez realizó una reflexión final centrada en la importancia de considerar los tiempos y procesos en la evaluación de impacto. “No basta con mirar el resultado final. Las políticas públicas, como la ley de etiquetado de alimentos o las inversiones en enfermedades crónicas, requieren evaluaciones intermedias, de implementación y con horizontes largos. De lo contrario, corremos el riesgo de abortar procesos valiosos antes de tiempo”, advirtió. Y concluyó: “Hay que ser muy cuidadosos. Cuando se manejan cifras de esta magnitud, no solo se necesita buena intención: se necesita evidencia sólida y evaluación constante”.
El seminario concluyó con preguntas y comentarios de los asistentes y con un llamado a seguir promoviendo una cooperación internacional en salud más equitativa, basada en evidencia y con mecanismos de rendición de cuentas robustos. El estudio completo se encuentra disponible en el sitio web del Center for Healthy Development (centerforhealthydevelopment.org), y se proyecta su publicación en revistas científicas durante los próximos meses.
Revisa el registro audiovisual del encuentro en nuestro canal de YouTube